La hora gris y otras obras, de Agota Kristof (Sitara) Traducción de José Ovejero | por Óscar Brox
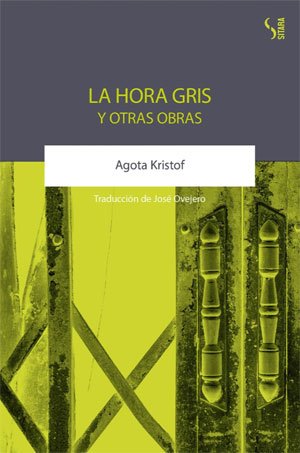
De nuevo, la confusión. Uno empieza la lectura de cualquier obra de Agota Kristof con una sensación de extravío, de que cuesta situarse en la escena. Quizá se deba a la sencillez con la que sus personajes aparecen y desaparecen. Personajes, voces, palabras. Diálogos o monólogos que se desmigajan con el correr de las páginas, desvelando todo ese sufrimiento, toda esa conmiseración, que late en cada uno de ellos. En La llave del ascensor encontramos la voz de una mujer y la narración de una pequeña historia. Casi, podríamos decir, de un cuento gótico. Un caballero, una princesa y un castillo. La ansiedad cada vez que el hombre marcha y la dependencia psicológica que absorbe a su protagonista hasta confinarla en su habitación. Con los mimbres más básicos, Kristof escribe en su obra una reflexión sobre la violencia de género. Sobre la percepción del dolor y, en especial, sobre esas relaciones personales que solo pueden pivotar en el dolor. En la ansiedad. En la agonía. En la tristeza infinita, una de las expresiones que maneja la autora, como forma de revelarse al mundo. En la subordinación y la mutilación. Así, Kristof convierte a su heroína en un despojo, en la ruina de un tiempo y un amor perdidos en la locura. En un despojo que, sin embargo, no deja de reclamar esa pizca de humanidad que se le ha negado una y otra vez, en cada una de las operaciones que la han dejado inválida, ciega o sorda. Y que, por tanto, reclama que alguien escuche su historia, como si se tratase de una narración de ultratumba en busca de un último acto de justicia moral. De saber colmar todo ese dolor que ha convertido un sueño en pesadilla, un amor en encierro.
A menudo, los personajes de Kristof enfrentan su presente con su pasado. O su presente con ese otro tiempo que no ha llegado, que no ha podido ser o que ya nunca más será. En Pasa una rata tenemos a un juez y su ayuda de cámara; de fondo, una sociedad de tintes totalitarios en la que el factor humano queda ahogado entre el deber (y qué terrible es esa palabra) y el horror. La escena, apunta la autora, está partida en dos; una mitad del escenario se ilumina mientras la otra permanece en negro. En un lado, un pequeño teatrillo nos conduce hasta la celda de una prisión; allí permanece encarcelado un poeta a causa de sus convicciones políticas, en compañía de un vulgar ratero y de un carcelero tan corrupto como cualquier preso. En el otro lado, otro pequeño teatrillo nos muestra la estampa familiar del juez, su mujer y un matrimonio amigo. Y, también, la discusión sobre el trabajo que supone firmar condenas o sentencias de muerte. El estilo seco de Kristof apenas concede espacio al sentimentalismo superfluo, caracoleando una y otra vez alrededor de un escenario más bien kafkiano, protagonizado por el sentimiento de culpa de un personaje, el juez, que se pregunta cómo ha podido pasar de ser un poeta idealista a cómplice de los asesinos. O sea, a ser él también asesino.
Sin necesidad de enunciar conceptos de corte filosófico, Kristof sabe cómo comprometer la mirada del lector en torno a lo moral. En John y Joe, por ejemplo, se sirve de una situación absurda, casi esperpéntica, para poner en tela de juicio lo que entendemos por confianza. O lo que entendemos por amistad. Una situación, dos amigos que se encuentran en mitad de la nada, se repite unas cuantas veces. Van a un bar, hablan, hablan y no dejan de hablar, toman algo y todo se convierte en un embrollo. La situación escala hasta rozar lo paroxístico, en un intercambio de palabras que convierten la lectura en un galimatías. Que erosionan el lenguaje, lo que es lo mismo que decir nuestra confianza en el mundo, y parece que dejan a sus personajes desnudos, inermes, frente a algo que no saben cómo gestionar. Cuesta explicarlo, pero Kristof tiene una habilidad especial para dibujar ambientes, para convocar una especie de fuerza exterior, capaz de atacar a los sentidos, a lo más fundamental de nuestra forma de entender las cosas. Y consigue desconcertarnos, descolocarnos, hacer que las palabras pierdan su peso y su relieve, que se apelotonen en cada línea y apenas sirvan para arrojar un poco de luz sobre esa oscuridad en la que se hallan sus personajes.
Precisamente es la hora gris, título de la última obra de la antología, la mejor definición del momento en el que se encuentran sus personajes. El momento antes, la desazón, la realidad desabrida o, en el mejor de los casos, colapsada por tantas emociones que no tienen cabida en una sociedad controlada y perseguida. Aquí una mujer, tal vez una prostituta, fantasea junto a su último cliente alrededor de esa vida que no ha tenido, que no supo o no pudo tener. Queda un escenario arrasado, la demencia y el horror; también, la piedad y la conmiseración. Ese momento patético antes de aceptar la muerte como salvoconducto para otra cosa. Ese reconocimiento postrero de una voz, de un oído, de unas pocas palabras que funcionan como signos débiles de que alguien, al menos, nos está escuchando. De que no todo se va a perder en la oscuridad. Y, tal y como sucede en muchas de sus obras, la confirmación de que el único final, entre tanto torbellino de amor y de odio, proviene de levantar la mano sobre uno mismo.
Desnudo y despojado de cualquier adorno innecesario, el teatro de Agota Kristof va directo a lo esencial, al tuétano y a la herida. A confrontar al lector con sus fantasmas, con sus contradicciones morales y, asimismo, con todas esas aspiraciones vitales que, a menudo, aparecen subordinadas a la coyuntura social del momento. De hecho, hay pocas autoras, como Kristof, en las que quede más patente la sensación de que mantener un Yo individual, un mundo propio y una vida interior, una lengua propia y un contexto familiar, es casi una quimera en el seno de una sociedad invasiva en la que orden o deber permanecen en lo más alto de las obligaciones personales. Una sociedad, o un mundo, que cuesta habitar, porque es como caminar a tientas en mitad de la oscuridad y, en esas circunstancias, hace falta una voz que nos escuche, o que nos guíe, para saber adónde dirigirnos. A quién le hablamos. De qué hablamos. Qué nos asusta. Y, probablemente, qué somos y en qué nos estamos convirtiendo.




1 thought on “ Agota Kristof. Una visión del mundo, por Óscar Brox ”